
Contexto adelanta fragmentos de la investigación Cartografía de lo humano: Voces femeninas en la literatura femenina del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ganadora del Portafolio de Estímulos de Investigación en Literatura del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes 2025. Un proyecto de la periodista e investigadora Carolina Ethel que reúne, escucha y pone en diálogo las voces de varias generaciones de creadoras de las islas.
Cuando una recorre las páginas y las voces de escritoras como Hazel Robinson, Mariamatilde Rodríguez, Cristina Bendek, Claudia Aguilera, Keshia Howard, Edna Rueda Abrahams, Nathalie Hooker, Luz Marina Livingston… o tararea el himno de las islas, compuesto por Cecilia Francis Hall, “Miss Chiqui”, se hace evidente algo que ya estaba en el aire, en las aulas de clase, en los patios y en los coros de iglesia: la voz de las islas es de mujer. No porque los hombres no escriban o no canten, sino porque el hilo que cose memoria, territorio y futuro lo vienen sosteniendo ellas, casi siempre desde los márgenes.
Mi acercamiento al archipiélago tiene nombre y apellido: Mariamatilde Rodríguez, entrañable amiga que me ganó como lectora con Los hijos del paisaje (Ediciones Luna con parasol, 2007), un reportaje exhaustivo escrito en verso que descubre las islas que no salen en postales y revistas. Desde entonces, me he acercado a la literatura de esos pedacitos de Colombia tan famosos como desconocidos. Cuando empecé a estar más cerca de quienes empuñan la pluma, gracias a Filsai —la Feria Internacional del Libro de San Andrés, Providencia y Santa Catalina— surgió la idea de Cartografía de lo humano: Voces femeninas en la literatura del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se trata de un ejercicio de escucha, tras mucha lectura, para dejar evidencias. Una larga conversación con escritoras que admiro y que me han regalado unas horas de su vida para contarme su vida, para compartir la génesis (el ‘Cantar de los cantares’, el ‘Apocalipsis’) de su escritura. Es, por supuesto, y por suerte, un ejercicio inacabado para siempre.
Hazel Robinson (San Andrés, 1935), por ejemplo, desde su apartamento frente al mar que la vio crecer, conversó conmigo horas intentando ordenar el caos de su árbol genealógico. Lo que el archivo oficial niega —el judío borrado, el hindú enredado con una familia negra, el capitán contrabandista que reparte hijos y apellidos como si fueran mercancía— ella lo convierte en literatura. En sus novelas, No give up, maan!, Sail Ahoy!, El príncipe de Santa Catalina, Copra o Da e so go, hay una decisión ética radical: no edulcorar, no corregir la historia para que quepa en el santoral, sino contarla con todas sus grietas. Su escritura es una notaría de papel para las vidas que no aparecen en ningún registro. Sin esa mirada tercamente honesta, el archipiélago sería mucho más fácil de consumir… y mucho más difícil de entender.
Mariamatilde Rodríguez, poeta barranquillera enraizada desde hace más de treinta años en las islas, recoge otra pulsación: la del afecto y la del duelo como cartografía. Sus poemas y relatos, su manera de hablar de la isla, están atravesados por la conciencia de la pérdida —los corales blanqueados, las casas arrasadas por el viento, los hijos desaparecidos— pero también por una alegría testaruda que resiste. En ella, la isla no es postal ni destino turístico: es cuerpo, es lengua, es una red de afectos que exige cuidado. Cuando escribe, Mariamatilde borda sobre el mismo mapa que Hazel, pero en otra capa: la de las emociones que sostienen la vida cotidiana cuando todo lo demás parece en ruinas.
Cristina Bendek (San Andrés, 1987), desde su prosa que va y viene entre la isla y el mundo, pone en palabras ese desgarro de ser de aquí y de allá al mismo tiempo en su novela Los cristales de la sal (Laguna, 2018). Su literatura repite una pregunta que atraviesa a todas: ¿desde dónde hablo cuando digo “mi isla”? No se trata de una nostalgia decorativa, sino de una conciencia política del territorio. En su escritura, la isla es a la vez herida colonial, laboratorio turístico, hogar y exilio en diálogo franco, recordándonos que estas orillas nunca han sido periferia, sino centro de muchas rutas.
Desde Freetown, en el balcón verde heredado de su abuela Miss Maisel, Nathalie Hooker (San Andrés, 1997) me muestra los ejemplares impresos que acaban de llegar a la isla de The Unwanted Luna y Betrayal Moonlit, primeras entregas de su trilogía Hated by My Mate. Escribió esa saga de hombres lobo y diosas de la luna como teleoperadora y madre que pasaba noches en hospitales, y terminó convirtiéndola, a través de plataformas como Galatea e Inkitt, en un fenómeno global. Entre el inglés impecable de Miss Chiqui, su tía abuela, el español aprendido en la escuela y el kriol descubierto en el Barak, su literatura demuestra que también desde la cultura geek y la fantasía se puede escribir una obra isleña, anclada a una casa de madera, a un almendro que sobrevivió a los huracanes y al mandato de narrar para no olvidar.
Claudia Aguilera (Bogotá, 1964) llega a las islas hace más de tres décadas desde el interior y, sin embargo, termina escribiendo como quien por fin entra en una casa propia. Entre huracanes, mudanzas y ejercicios de supervivencia creativa, encuentra en el Caribe la forma más profunda de narrarse. Su poemario El mismo cielo (La raya en el ojo, 2022) contiene una premonición estremecedora: Presagio, un poema donde el viento, el mar y la oscuridad anuncian lo que estaba por venir con el huracán Iota. “Fue como si la isla me hablara antes de romperse”, dice. Su mirada de “forastera” o, más bien, de isleña por elección, ilumina algo clave: el archipiélago no es solo pertenencia de quienes nacieron aquí, sino también de quienes se dejan transformar por él.
Y está Cecilia Francis Hall, “Miss Chiqui” (San Andrés, 1931), autora de Beautiful San Andrés, la melodía que muchos tararean sin saber a quién pertenece, la misma que se repite en mi cabeza una y otra vez mientras escribo: “Take me back to my San Andrés / to the waves and the coral reefs…”. Su vida encarna el trabajo silencioso de las mujeres que han dado al Caribe su banda sonora: compositoras, cantantes, maestras de coro que hicieron del inglés, el kriol y el español un solo cuerpo sonoro. Si la isla suena como suena es, en gran medida, porque ellas sostuvieron la música cuando nadie miraba.
En la escritura de Cristina Bendek (San Andrés, 1987), la isla es a la vez herida colonial, laboratorio turístico, hogar y exilio en diálogo franco, recordándonos que estas orillas nunca han sido periferia, sino centro de muchas rutas.
Esta primera aproximación a las letras de las islas estuvo atravesada por la muerte inesperada de Luz Marina Livingston (Providencia, 1970–2025), realizadora audiovisual, escritora y defensora de la vida, con quien pude conversar por teléfono para planificar nuestro encuentro en Providencia. El encuentro que no fue en persona se materializó al leer su libro inédito La agonía del Betty B., un naufragio cuyas heridas siguen abiertas, que espero vea muy pronto la luz, así como en sus columnas, artículos y documentales, donde dejó testimonio de la vitalidad y complejidad del pequeño gran archipiélago.
En el recorrido por sus vidas y sus obras aparece un hallazgo: no están solas ni aisladas. Se leen, se citan, se recomiendan, se invitan a ferias y conversatorios; algunas son parientes, ahijadas, maestras o editoras de las otras. Hazel leyó a Cristina antes de que muchos críticos del continente se fijaran en ella; Mariamatilde prologa y acompaña los libros de casi todas; Nathalie crece en un mundo donde Beautiful San Andrés es un himno cotidiano, y la propia Miss Chiqui ha sido maestra y es lectora de muchas. En este abanico conviven al menos cuatro generaciones de creadoras —de los años treinta a los noventa— compartiendo escenario en la misma contemporaneidad, todas con deseos intactos de seguir escribiendo, componiendo, opinando. Esa constelación de afectos y complicidades también es parte del archivo.
¿Qué más las une? No un “tema” literario, ni una estética uniforme, sino una obstinación común: la necesidad de dejar constancia. Todas, cada una a su modo, escriben y cantan para que algo no se pierda. El idioma —o los idiomas—, las historias de familia, las mareas de injusticia, las ternuras mínimas, los miedos y las rebeldías de un territorio atravesado por intereses externos. Su trabajo coincide en no aceptar que la isla sea narrada únicamente desde afuera. Ellas disputan el relato.
Por eso son imprescindibles. Porque sin estas voces de mujer, la historia del archipiélago quedaría contada solo desde el poder: desde los mapas oficiales, las estadísticas del turismo, los discursos de gobierno, las crónicas ajenas que confunden folclor con exotismo. Ellas introducen el desacuerdo, la risa, la memoria incómoda, el detalle íntimo que desbarata la versión prolija de las cosas. Nos recuerdan que aquí hubo y hay violencia, racismo, expulsión, pero también redes de cuidado, amistades insumisas, amores que no caben en las casillas.
Leerlas no es un gesto de cortesía ni una “agenda de género” para cumplir. Leerlas, antes que nada, es un placer. Pero también es un acto de justicia literaria y política. En sus textos, la isla piensa y se piensa: cuestiona quién la nombra, desde dónde se decide su destino, qué cuerpos pagan el precio de las decisiones ajenas. Decir que la voz de las islas es de mujer no es borrar a los hombres que escriben, sino reconocer quién ha llevado la carga de narrar lo que importa. Son ellas quienes han sostenido la memoria cuando todo alrededor invitaba a olvidar o a callar. Son ellas quienes han hecho —y siguen haciendo— del Caribe un lugar legible para sí mismo y para el mundo.
Por eso hay que leerlas: para escuchar, por fin, el archipiélago en primera persona.
Carolina Ethel: Periodista y gestora cultural. Ha publicado reportajes y entrevistas en el diario El País de España, la revista Arcadia, el diario El Heraldo y la emisora cultural Uninorte F.M. Estéreo. Actualmente es la curadora de la programación cultural de la Fundación Casa de Encuentros de Valledupar, lidera la estrategia de comunicaciones de la Feria Internacional del Libro de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – FILSAI y es asesora de COCREA. Es comunicadora social de la Universidad del Norte y maestra en periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y el Diario El País. Ha sido directora de la Fundación La Cueva y asesora de la Fundación Gabo, el Ayuntamiento de Madrid, entre otras organizaciones públicas y privadas. Acompañó la estrategia de promoción de Colombia en el exterior durante diez años, como agregada de prensa de la Embajada de Colombia en Madrid, gerente de comunicaciones y directora de comunicaciones de ProColombia para Europa.




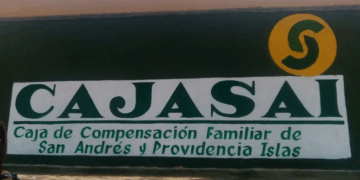














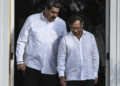
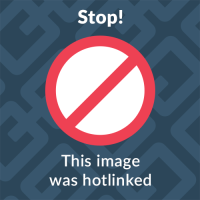 Por
Por